
El doctor Gabriel González Rabelino, advirtió que Uruguay enfrenta un desafío "urgente y complejo" relacionado a la crianza de miles de niños y adolescentes en contextos de violencia, pobreza y exclusión, lo que "condiciona su desarrollo físico, emocional y cognitivo".
La pobreza, de manera obstinada, impiadosa y terca, golpea su furia y se ensaña día a día, sin respiro, en la vida del 32% de niñas y niños del Uruguay. Uno de cada tres vive en condiciones de pobreza. Pura y dura realidad que el ecosistema político aborda en pulcros párrafos de folletos impresos a cuatro tintas en tiempo de campañas electorales o en conversatorios de espacios iluminados, climatizados y asépticos de cualquier riesgo.
En el predio del Centro Hospitalario Pereira Rossell, en una sala pequeña, ubicada al fondo -muy al fondo y allá atrás de casi todo- trabaja el prestigioso académico Gabriel González Rabelino. El profesor y Director de la Cátedra de Neuropediatría en el Centro Hospitalario Pereira Rossell, dentro del Instituto de Neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y Premio Santiago Ramón y Cajal de la Academia Iberoamericana de Neurología Pediátrica (2024), considera que las soluciones a los problemas de la crianza de niños y niñas en contextos de pobreza y exclusión "no pueden ser solo económicas y requieren acciones interdisciplinares en educación, alimentación, salud mental y vivienda, además de políticas sostenidas de protección social". González apuntala a la "resiliencia como factor de protección", reivindica el juego, la actividad física, el sueño y los vínculos afectivos como pilares fundamentales para el desarrollo infantil, y rescata el valor de los saberes cotidianos de las abuelas que, «sin títulos, ni teorías científicas», enseñaban a criar hábitos y sentido comunitario.
Con vasta experiencia y evidencia acumulada en trastornos del neurodesarrollo en infancias, el catedrático premiado por la Academia Iberoamericana de Neurología Pediátrica, ubica su mirada en contexto y se detiene particularmente en la crisis del año 2001 y 2002 en la región.
“Luego de esa crisis -que fue muy fuerte en el Río de la Plata- en el Hospital Pereira Rossell empezamos a ver un aumento de los trastornos del neurodesarrollo. En un principio pensamos que era por las nuevas drogas emergentes como la pasta base de cocaína. Pero luego nos planteamos juntarnos y hacer investigaciones, profundizar en el conocimiento.
Nos reunimos con neonatólogos, obstetras, químicos, y pasamos de aquella idea inicial -que el principal responsable era la pasta base- a comprender que, en realidad, el problema es todo el contexto que acompaña a la vulnerabilidad y la pobreza. Así fue que abrimos varios caminos con distintos proyectos de investigación, sobre la nutrición, sobre el apego, sobre el consumo de drogas y otro sobre el estímulo. Todos estos son factores ambientales que influyen en el desarrollo del niño desde la concepción. Siempre decimos que tan o más importante que lo que pasa dentro del útero es lo que ocurre en el hogar durante el primer año de vida. A veces uno se plantea si no estaremos priorizando demasiado los estudios genéticos. Hoy, una mujer embarazada suele hacerse numerosos análisis genéticos, que además pueden resultar costosos, y en cambio olvidamos la importancia de cuestiones básicas como alimentarse bien, dormir lo necesario, llevar un buen control del embarazo, evitar el consumo de drogas, cuidar la salud mental materna, mantener un buen vínculo de apego. Todos son factores que impactan profundamente en el desarrollo del niño. El desafío está en que, cuando hay tantos elementos involucrados y muchas veces interconectados, resulta difícil señalar a uno solo como el principal responsable.
En cuanto a la nutrición, ¿por qué es tan decisiva para el neurodesarrollo?
La nutrición es clave desde la vida intrauterina, porque el cerebro tiene una particularidad que lo distingue de otros órganos, en los primeros tres años de vida postconcepcional se forma el 90% del cerebro. Eso va a determinar la conducta, el comportamiento, la salud cognitiva, el aprendizaje, el lenguaje, la posibilidad futura de acceder a un trabajo, de obtener mayores ingresos e incluso la salud mental. El cerebro comienza a formarse en el primer mes de vida intrauterina, cuando se desarrollan las estructuras básicas, el llamado tubo neural, que es como las grandes estaciones del cerebro. Luego se construyen las conexiones, las rutas que comunican las distintas áreas. Cuando el niño nace, ya en la etapa intrauterina hay miles de millones de neuronas esperando conectarse. Para hacerlo, necesitan estímulo, pero también que esas “carreteras” estén bien construidas y sólidas. Aquí la nutrición es determinante. Por ejemplo, los depósitos de hierro -que cuando detectamos anemia ya es tarde- empiezan a consolidarse en la etapa intrauterina, según cómo se alimenta la madre, y se completan hacia el final del embarazo. Esto influye en la mielinización, es decir, en la formación de la mielina en la sustancia blanca del cerebro, que permite que los impulsos nerviosos viajen más rápido. Para que esa mielinización sea adecuada se necesita hierro y, especialmente, ferritina, que es el depósito de hierro. Además, el cerebro depende de los neurotransmisores, que son sustancias químicas que permiten que la información circule entre neuronas. Por eso, la carencia de hierro o de ferritina, y la anemia cuando ya se manifiesta, inciden directamente en la calidad de esas conexiones y, por lo tanto, en el desarrollo cerebral.

Si la madre no consume los nutrientes necesarios para evitar la anemia y garantizar buenos depósitos de hierro, el recién nacido -que en muchos casos, por pertenecer a hogares vulnerables, ya enfrenta otros desafíos- parte con desventaja, lo que repercute en su desarrollo cognitivo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que un niño que padece anemia mantenida durante un período importante de su vida, precisamente cuando se está formando el cerebro y consolidando las conexiones, puede perder hasta 10 puntos de cociente intelectual. Es un dato que ilustra la magnitud del problema. Y si además se combinan otros factores -un embarazo no controlado, el consumo de drogas, la depresión materna, la falta de apoyo familiar, la ausencia de estímulo en el hogar-, el déficit en el potencial cognitivo de ese niño es aún mayor. Esto demuestra la importancia de actuar con políticas simples pero eficaces sobre los factores ambientales de la primera infancia.
¿Qué papel desempeña la vitamina B12 en este proceso?
-La vitamina B12 también es fundamental para la formación del cerebro, interviene en la sinaptogénesis (la formación de las conexiones neuronales), en la conducción de las vías nerviosas y en el funcionamiento de los neurotransmisores. Todo esto comienza a consolidarse en la etapa intrauterina. Por lo tanto, cuando vemos a un niño que presenta dificultades en el desarrollo del lenguaje o en su progreso intelectual, muchas veces ya llegamos tarde, esa carencia ocurrió durante el embarazo.
Por eso, es importante señalar que a veces el déficit de vitamina B12 se debe a la dieta, por ejemplo en personas vegetarianas que no consumen carne. En esos casos, es esencial consultar al médico o al nutricionista para suplementar lo que falta. Lo preocupante es cuando el problema no proviene de una decisión individual, sino de la pobreza. Un 45% de las madres atendidas en el Hospital Pereira Rossell-según un estudio de la cátedra de Neonatología-presentaba déficit de ferritina, y sus recién nacidos tenían, en promedio, un 22% menos de reservas de hierro. En cuanto a la vitamina B12, el mismo estudio halló déficit en el 34% de las madres y en el 17% de los recién nacidos. Esto significa que esos niños “comienzan la carrera más atrás”, y aunque se los detecte y trate, ya se ha perdido un tiempo crucial.
Con frecuencia, el problema no es que la madre elija no consumir alimentos ricos en hierro o vitamina B12, sino que no puede acceder a ellos por su costo. Aunque Uruguay sea un país ganadero, la carne puede resultar cara para los hogares vulnerables, que suelen recurrir a alimentos más baratos, como pan y carbohidratos. Es ahí donde el asesoramiento nutricional y las políticas públicas son fundamentales.
Este año fuimos al Parlamento a exponer sobre este tema, y se acaba de aprobar una ley para detectar en el embarazo, especialmente en la población más vulnerable, los déficits de hierro y vitamina B12. Son dos elementos cruciales para que el cerebro se forme bien y el niño tenga mejores posibilidades de desarrollarse, aprender, integrarse en la sociedad y gozar de una mejor salud cognitiva y mental.
¿Cómo impactan las políticas de primera infancia en el desarrollo intelectual de la población?
-Cuando uno mira los datos internacionales, la discapacidad intelectual afecta entre el 1% y el 3% de la población. Sin embargo, en los países que más invierten en la primera infancia -en la atención del embarazo, la nutrición materna, el control de los factores de riesgo- esa tasa se ha reducido al 0,5%, como ocurre en los países escandinavos. En cambio, en los países más pobres, donde predominan la desnutrición y la falta de control prenatal, ese porcentaje puede llegar a cifras cercanas a los dos dígitos. En Uruguay, como en muchos otros países con desigualdades profundas, podemos encontrar indicadores comparables a los de los países escandinavos en algunos sectores de la población, pero también resultados similares a los de regiones más pobres del mundo, como África o el sudeste asiático, según las condiciones en que los niños crezcan. Esto demuestra que la carrera por el desarrollo no comienza en la escuela, sino antes del nacimiento, y que el contexto social y económico determina en gran medida las oportunidades que tendrá cada niño.
Según en qué barrio, en qué contexto…
Exacto. Y esto no es generar discriminación. En un país donde cada vez nacen menos niños y muchos de ellos en condiciones de pobreza, es clave y prioritario -y por suerte todo el sistema político lo está entendiendo- invertir en la primera infancia.
¿Qué sabemos hoy sobre el desarrollo del cerebro de quienes nacen en contextos de mala o buena alimentación, con o sin estímulos y cuidados, con o sin anemia?
Son muchos los factores que influyen en el desarrollo del cerebro y la conducta y es muy difícil atribuir todo a uno solo. No es solo la anemia, ni solo el consumo de alcohol, ni solo la depresión materna. Lo que sí sabemos es que los factores ambientales pueden jugar en contra del desarrollo y que muchas veces se suman entre sí. Cuando presentamos los primeros trabajos de nuestras investigaciones, el doctor Luis Barbeito -ganador del Gran Premio Nacional de Ciencias 2024- nos dijo algo muy importante: es correcto analizar los factores de riesgo, entender por qué un niño que crece en contexto de pobreza tiene más riesgo. Pero también interesa estudiar los factores de protección, los llamados factores de resiliencia. Es decir, ¿por qué un niño que crece en condiciones adversas logra desarrollarse y estar bien? Eso es fundamental. Está bien hablar de los factores de riesgo, pero también hay que dedicar espacio a los factores de protección. Por ejemplo, una madre que da pecho, que cuenta con buena contención familiar, que tiene más educación, que se alimenta mejor, que puede criar a su hijo en espacios saludables -desde la vivienda hasta el contacto con la naturaleza, los espacios verdes, la actividad física-, que estimula el juego. Todo eso juega a favor del desarrollo.
El juego es una herramienta fundamental. Hoy en día los padres juegan menos con sus hijos. Y el juego electrónico no sustituye al padre que se tira en el suelo con el niño, le habla, juega con él, le hace morisquetas, se ríe con él. Ese vínculo lúdico contribuye enormemente al desarrollo y no se puede dejar de lado.
Ahora bien, vayamos a los factores de riesgo, que muchas veces son sumatorios. Ya hablamos de la nutrición, pero debemos tener en cuenta otros, como por ejemplo el maltrato físico, o psicológico, negligencia, padres privados de libertad, violencia familiar, falta de contacto social, entre otros. Todos estos factores atentan contra el desarrollo del cerebro, que se forma en un 90% durante los primeros tres años de vida. El resultado es que el niño no logra alcanzar todo su potencial.
La OMS dice hoy que el 40% de los niños del mundo no alcanza su potencial cognitivo, y no se debe a factores genéticos, sino a factores ambientales. Entonces, ¿el cerebro de esos niños es diferente? La respuesta es sí, por todo lo que hemos mencionado.
¿Qué evidencia tenemos sobre las diferencias cerebrales asociadas a la pobreza?
Tras la crisis económica de 2007 en Estados Unidos, aumentó la inversión en investigación y un grupo de la Universidad de Harvard, integrado por economistas, psicólogos, psiquiatras, neurólogos y pediatras, comenzó a estudiar cómo el contexto de la pobreza afecta negativamente el desarrollo cerebral. Analizaron resonancias magnéticas en una gran población de niños: unos criados en contextos de pobreza y otros en condiciones adecuadas. Encontraron que ciertas áreas del cerebro se desarrollan menos en los niños de contextos vulnerables. En particular, observaron que las áreas prefrontales, relacionadas con la concentración, la atención y la autorregulación, estaban menos desarrolladas; lo mismo ocurría con las áreas hipocampales, que intervienen en la memoria -y atención y memoria son claves para el aprendizaje-, y con las áreas perisilvianas izquierdas, fundamentales para el lenguaje. Esto explica por qué después vemos las consecuencias: dificultades para hablar, problemas de concentración, menor capacidad de aprendizaje. Y aquí entran en juego todos los factores, la anemia, el déficit de vitamina B12, pero también el contexto social y ambiental. Esa es la complejidad de estas investigaciones. A todo este fenómeno se le llamó en su momento “estrés tóxico ambiental”, que es la influencia negativa que ejerce un ambiente adverso en el desarrollo del cerebro.
¿Cómo incide el incremento del estrés tóxico ambiental en los sectores donde se concentra mayor pobreza infantil?
Incide enormemente. Eso ha sido una constatación. No se trata de estigmatizar a una población, porque en los sectores sociales más favorecidos también hay otro tipo de patologías, pero no son las mismas. Se suele decir que en esas condiciones adversas siempre existe la posibilidad de vencer las dificultades, y es cierto, pero hay que reconocer que quienes nacen en esas circunstancias arrancan desde más atrás y necesitan apoyos adicionales.
Influye de manera notoria. Si hoy tuviéramos que señalar el principal problema del país, diría que está allí. Todo lo que mencionemos después -el adolescente que no terminó los estudios, que no tiene una profesión ni salud mental- son consecuencias. Y cuando llegamos a ese punto, ya llegamos tarde. Como sociedad somos todos responsables. Existen estudios de economistas que demuestran que hay que invertir prioritariamente en la primera etapa de la vida. Luego también hay que seguir invirtiendo, por supuesto, pero si lo hacemos durante el embarazo los resultados serán mejores que si comenzamos cuando el niño ya tiene un año, o dos. Además, hay que tener presente los llamados “períodos ventana” del cerebro, si en un momento clave no se desarrolló bien, por ejemplo, el lenguaje, aunque a los cinco años hagamos enormes esfuerzos, no obtendremos los mismos resultados. No es un gasto, es una inversión.
Cuando hablamos de violencia, deserción escolar, problemas de salud mental o drogadicción, debemos mirar hacia atrás, al inicio de la vida. Cada persona pudo tener la suerte o la desgracia de nacer en un hogar que, más allá de lo material, le brindó afecto, contención y alimentación. Ahí es donde se juega el verdadero punto de partida.
El estrés tóxico -los niveles persistentemente altos de cortisol- es frecuente en estas situaciones. Existen tres tipos de estrés. El positivo, que se da, por ejemplo, cuando un niño recibe una vacuna o atraviesa una enfermedad, pero la madre le dice “sos un campeón” y el niño lo supera fortalecido. El estrés “amarillo” o intermedio, que aparece ante circunstancias adversas -como el fallecimiento de un padre o dificultades ambientales- y que, si el entorno protege y contiene, el niño logra superar. Y el estrés tóxico, que es el más dañino, es un estrés continuo, permanente, que puede comenzar ya en el embarazo y que es lo que denominamos estrés tóxico ambiental.
Esta es una de las teorías que explican por qué los niños nacidos en contextos de pobreza enfrentan mayores riesgos. Remarco riesgos, no destinos inexorables. Si en las primeras etapas de la vida el ambiente mejora -el apego, la nutrición, las oportunidades- el niño puede superar las dificultades y desarrollarse plenamente. Por eso es fundamental atender no solo los factores de riesgo sino también los factores de protección, lo que implica brindar asesoramiento y apoyo a las madres, cuidadores, equipos de salud y educación para mejorar la trayectoria vital de cada niño.
Si aceptáramos que el país está mostrando señales en torno a la necesidad de priorizar la infancia y de atender la pobreza infantil como una urgencia nacional, ¿cuáles serían las vías principales para emprender una transformación profunda, en línea con lo que el doctor Barbeito plantea sobre que la mayor revolución posible sería que el 100% de los niños nazcan con el mayor potencial cerebral, físico, intelectual, emocional y social?
Comparto plenamente lo que dice Barbeito. La Cátedra de Neuropediatría, en 2006, logró un financiamiento para el programa Seguimiento de Recién Nacidos de Riesgo Neurológico o Sensorial (SERENAR), una iniciativa académica financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional que permitió crear las primeras unidades de atención temprana. Estaban integradas por pediatras, psicólogos, a veces fonoaudiólogos, psicomotricistas y buscaban intervenir tempranamente tanto para prevenir como para atender condiciones de riesgo. Esto no puede ser un tema partidario. Nos tiene que ir bien a todos, porque está en juego el futuro del país. Iniciativas como los CAIF han sido muy relevantes. A veces hay que insistir en que esto no es un gasto, es una inversión. Es cierto que con los cambios de gobierno hay variaciones en las políticas, pero lo ideal es sostener una trayectoria de largo plazo.
Por ejemplo, en el período pasado surgieron los Centros de Desarrollo Infantil, que el actual gobierno también está tratando de fortalecer. La idea es sumar recursos y mantener las mejores iniciativas.
Los centros educativos para la primera infancia son fundamentales. Para los niños en condiciones de vulnerabilidad, la incorporación temprana al sistema educativo -a los CAIF, a los jardines de infantes- es esencial, porque ayuda a reducir la brecha que existe con los niños que nacen en hogares con más recursos.
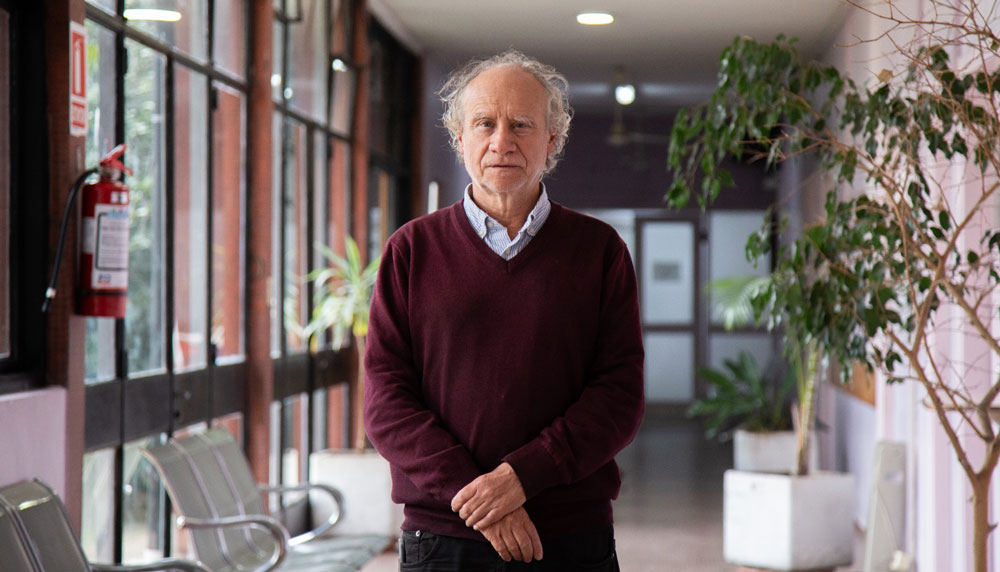
No debemos olvidar a Enriqueta Compte y Riqué, gracias a quien Uruguay inauguró el primer jardín de infantes del país en 1892. Fue una mujer catalana exiliada, una gran activista social por los derechos de la mujer, que afirmaba que al niño hay que darle oportunidades desde el inicio. Eso puede compensar la falta de estímulos que muchos no reciben en el hogar. A veces discutimos con pediatras sobre si los niños pequeños se enferman más cuando van al jardín, pero debemos preguntarnos de qué niño estamos hablando. Si es un niño que en su casa no se alimenta bien, cuya madre está deprimida y tiene muchos hijos más, entonces ese niño debe ir lo antes posible al CAIF o al centro educativo. Está demostrado, incluso por la Encuesta Nacional de Desarrollo Infantil y Salud (ENDIS), que los niños en contextos de vulnerabilidad mejoran su trayectoria cuando acceden tempranamente a la educación inicial. Esto no es solo una percepción local. En los años 60, en Michigan, se hizo un seguimiento de 123 niños en condiciones de pobreza durante 40 años y se comprobó que quienes accedieron a la educación temprana tuvieron mejores resultados educativos, laborales y de salud mental. Es algo probado. Durante la pandemia, cuando se declaró la emergencia sanitaria, advertimos que junto a la crisis sanitaria vendría la crisis económica, con menos trabajo y un fuerte impacto social. En el Grupo Asesor Científico Honorario insistimos en que había que politizar el debate, en el sentido de priorizarlo como política pública, pero sin partidizarlo.
Una de las primeras medidas que apoyamos fue la apertura temprana, con todos los cuidados necesarios, de los jardines de infantes. Uruguay fue el único país que los mantuvo abiertos en plena pandemia. Sabíamos que el daño de interrumpir la educación inicial en los sectores más vulnerables no podía compensarse con dinero. La evidencia de guerras y desastres naturales muestra que cuando los niños abandonan la educación temprana, las consecuencias se arrastran de por vida. Por eso hoy se considera que los nacidos durante la pandemia constituyen una población de riesgo.
Uruguay tiene fortalezas, como los CAIF y otros programas, pero debemos profundizarlas. La sociedad, en general, comprende que esto es prioritario. No es un gasto, sino una inversión estratégica. Porque cuando hablamos de delincuencia, de inseguridad, de violencia o de deserción educativa, llegamos tarde, debimos actuar mucho antes.
Pensando a futuro, ¿cómo afectará a la sociedad que tantos niños, niñas y adolescentes crecerán en territorios hostiles, donde –por ejemplo- son reclutados por narcos a los 10 o 12 años? ¿Cómo influirá esto en las próximas generaciones?
Más allá de que sobre este tema pueden opinar otros actores que trabajan en salud mental -psiquiatras, psicólogos, sociólogos- no hay duda de que es algo muy negativo. La salud mental y cognitiva de niños y adolescentes que viven en esas condiciones tiene un alto riesgo de sufrir algún tipo de trastorno en el futuro. Por eso, además de intervenir sobre los factores de riesgo en las nuevas generaciones -porque es lo que nos dará mayor rendimiento a largo plazo-, debemos actuar como sociedad en todos los frentes: en la educación, la alimentación, la salud mental. Son muchas las medidas necesarias, que exceden mi ámbito porque no me dedico a la política, pero la interdisciplina y el aporte de cada sector -la salud, la educación, la economía- van a ser fundamentales. Si no logramos frenar esa dinámica, el panorama para nuestro país no será bueno; seguiremos en una línea que no es la adecuada. A pesar de que hoy nacen casi la mitad de los niños que nacían hace dos décadas, un porcentaje importante de ellos sigue naciendo en condiciones de vulnerabilidad. Allí es donde debemos concentrar los esfuerzos, no solo con medidas económicas -aunque es necesario “sacar la billetera”-, sino también con políticas de educación, vivienda y protección social.
Cuando hablamos de resiliencia, es importante destacar que hay cosas positivas que sí podemos hacer. Muchas veces la gente dice: “No tengo recursos, no puedo hacer nada”. Pero hay acciones simples que tienen un gran impacto. La resiliencia es un factor de protección. Un ejemplo claro es el juego, es fundamental para el desarrollo del niño, para el lenguaje, para el aprendizaje, para la salud mental. Un padre que atraviesa depresión o un alto nivel de estrés, cuando juega con su hijo se alivia emocionalmente y al mismo tiempo favorece el desarrollo del niño. Es algo simple y no requiere grandes recursos económicos. Sin embargo, hoy vemos que los padres juegan cada vez menos con sus hijos; los niños toman el celular y se sumergen en la tecnología, que en este aspecto juega en contra. Recuperar el juego es crucial, quienes tuvimos la suerte de criarnos en un barrio, jugando todo el día con otros chicos, sabemos que no cambiaríamos esa infancia por nada.
El juego sigue siendo una herramienta poderosísima. Lo mismo la actividad física. En la pandemia observamos que los niños hicieron menos ejercicio y jugaron menos, y eso afectó su desarrollo. La actividad física es uno de los mayores beneficios para el cerebro porque estimula el factor neurotrófico cerebral, mejora las sinapsis y las conexiones neuronales desde las edades más tempranas. También sirve para los adultos, es lo único que actúa como factor neuroprotector. Por eso el juego, la actividad física, las actividades sociales, un buen descanso y un ambiente de protección mitigan los factores de riesgo. Y actuar en estas áreas es mucho más económico que otras intervenciones.
A veces alguien gasta dinero en un estudio genético para descartar enfermedades raras, pero no se pregunta si fuma, si consume alcohol, si se alimenta bien, si hace deporte. Hay aspectos básicos que son esenciales.
En este punto siempre hago un reconocimiento a las abuelas. La mayoría de nuestras abuelas no terminó el liceo, muchas venían de condiciones difíciles, pero sabían que era importante dormir bien, alimentarse bien, tener rutinas saludables. No conocían la neurociencia ni el genoma humano, pero tenían claro qué cosas eran buenas para la crianza, y transmitían esos saberes al barrio. Esa sabiduría popular ayudó a construir resiliencia.
En cada coloquio que hemos tenido, el doctor Barbeito ha insistido mucho en rescatar esta dimensión de la resiliencia, y creo que debemos tenerla muy presente.